La ingeniería ambiental como interdisciplina, preámbulo del documento "aproximación al impacto
- Carlos Alberto López Ocampo
- 4 mar 2016
- 6 Min. de lectura

Las ingenierías ambientales tienen una basta cobertura, mucho mayor que la de cualquier otro programa de tipo ambiental, bien sea de ciencias naturales o sociales; la mayor parte de estos programas están pensados exclusivamente desde el punto de vista tecnológico, es decir que pretenden capacitar para la solución de problemas técnicos específicos. Esta preferencia por programas tecnológicos de tipo ambiental refleja la misma tendencia de las universidades latinoamericanas con un predominio de ingenierías ambientales o similares. Es significativo el esfuerzo en algunos pocos casos por rebasar el reduccionismo hacia una comprensión más amplia de los problemas ambientales, que necesariamente están ligados con la orientación del desarrollo [1]
Los instrumentos sociales y simbólicos son, en ocasiones, más importantes que los instrumentos físicos para evaluar las modificaciones del entorno; en la época moderna es tan importante para la modificación del medio el gran desarrollo tecnológico del capitalismo o del socialismo, como la orientación socio-política de dicho desarrollo. La incorporación de la dimensión ambiental en las ciencias ambientales es sin embargo, muy desigual en las diferentes disciplinas; es muy difícil iniciar la etapa de formación en los aspectos ambientales de las ciencias sociales, mientras no comience una reflexión epistemológica sobre este tema, esa es posiblemente la primera labor que deben desarrollar las universidades.[2]
El método interdisciplinario de análisis es posiblemente la exigencia más perentoria en el estudio del medio ambiente; la ínter-disciplina no debe confundirse, aunque de hecho se hace con la multidisciplina, esta reúne simplemente profesionales de distintas disciplinas alrededor de una mesa de trabajo y encuaderna paquetes de investigación independientes sobre un mismo tema, en un tomo común. La interdisciplina va mucho más allá, la podemos definir con las palabras de la declaración de política del Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente, como una apertura epistemológica de cada una de las ciencias para dejarse fecundar por otras disciplinas, en el esfuerzo por analizar conjuntamente la realidad y encontrar nuevos caminos de desarrollo.[3]
La ciencia no es una tarea fácil. No la podemos identificar con ese baño superficial y sin compromisos que nos proporciona la educación formal en colegios y universidades. Sólo podemos comprender el sentido de la ciencia, cuando vislumbramos sus raíces filosóficas y no sólo sus fórmulas frías. Lo que ha venido haciendo la ciencia moderna no es más que intentar unificar el disperso tejido de nuestro mundo simbólico, evitándonos así la angustia que nace de la esquizofrenia cultural. No lo ha logrado y no sabemos si lo logrará. Lo que está a la vista es que el hombre sigue roto, porque se sigue sintiendo como un ser sin naturaleza, o como un ser por fuera de la naturaleza. No podemos menos de recordar las palabras emotivas de Spinoza: La mayor parte de los que han escrito sobre los sentimientos y sobre la dirección de la vida humana, parece no tratar de cosas naturales, que se siguen de las leyes comunes de la naturaleza, sino de cosas que están por fuera de la naturaleza. Conciben al hombre en la naturaleza, como un Imperio dentro de otro imperio.[4]
La conciencia ambiental nos reta, no solamente a seguir el camino de la ciencia, sino a reformar sus estructuras. Necesitamos una ciencia para la vida y no una ciencia para la destrucción. Toda sociedad tiene la ciencia que se merece. A una sociedad egoísta, basada sobre el sagrado principio de la competencia, sólo puede corresponder una ciencia basada en el canibalismo epistemológico. Necesitamos una ciencia solidaria, pero ello sólo será posible a medida que construyamos una sociedad solidaria. Una sociedad que reconozca, por una parte, la dependencia de la naturaleza y por otra, la solidaridad del destino humano[5].
El medio ambiente no solamente es el escenario de la guerra y en consecuencia, una de sus víctimas sino que también se utiliza como arma y puede también constituir el motivo de la guerra. En el primer caso, el del medio ambiente como escenario de guerra, lo ejemplifican en el medio rural los efectos de las voladuras de oleoductos y de las fumigaciones contra los llamados cultivos ilícitos, actividades cuyo propósito directo no es el deterioro del entorno, pero como resultado de las cuales ese deterioro se produce de manera inevitable; el segundo caso, el del medio ambiente como arma y objetivo de guerra, está ejemplificado en los bombardeos con napalm durante la guerra de Vietnam, los cuales tenían como propósito directo la destrucción del entorno que les servía de protección a los combatientes comunistas, en este caso se modificó el ambiente en un medio hostil, otro ejemplo fue cuando los conquistadores españoles destruían las fuentes de agua y los canales mediante los cuales las culturas de México precolombino obtenían el agua necesaria para su existencia, los incendios intencionales de los pozos petroleros por parte de los iraquíes durante la guerra del golfo en 1991; el tercer caso, el del medio ambiente como motivo de guerra, se ejemplifica en todas las guerras por el control sobre determinados recursos naturales, seguramente esto irá incrementándose en los próximos años, ya no tanto por el dominio sobre recursos de los llamados no renovables, sino por el acceso a recursos renovables como el agua y los recursos genéticos y por la posibilidad de acceder a determinados servicios ambientales. [6]
Aparentemente no existe en la guerra o en las múltiples guerras que se libran en Colombia casos que permitan afirmar que los ecosistemas naturales hayan sido declarados objetivo militar o utilizados expresa e intencionalmente como arma de guerra. No han faltado voces que desde el mundo desarrollado propugnan por una intervención armada para evitar por la fuerza que se continúe la destrucción de la selva amazónica, sin tener en cuenta las complejas circunstancias e interacciones tanto regionales como mundiales que conducen directa e indirectamente al deterioro de los ecosistemas de la Amazonia.[7]
En la medida en que la alteración de la biosfera y de los ecosistemas que la conforman continúe expresándose en una cada vez más desigual distribución de las posibilidades de acceder al agua en las distintas regiones del planeta, en esa medida la lucha por ese recurso vital o lo que es igual la lucha por el ambiente que lo ofrece, seguirá constituyendo en motivo de conflicto y de guerra. En Colombia ya son frecuentes los conflictos entre comunidades por el acceso a las fuentes y los cuerpos de agua, así como por el control sobre las cabeceras de las cuencas hidrográficas, es interesante anotar como el 60% de los paros cívicos que se llevaron a cabo en Colombia entre 1971 y 1981 tuvieron como causa la carencia de servicios públicos, especialmente de acueducto y alcantarillado, ambos como es obvio relacionados con el agua.[8]
La relación entre conflictos armados y recursos o bienes naturales esenciales para la supervivencia y el desarrollo de las sociedades es profunda, existen tres formas de vinculación: Las guerras que se libran entre o dentro de los Estados por acceder a recursos naturales considerados económicamente vitales; los conflictos sociales que pueden derivar en violencia por efecto de la escasez de uno o varios recursos; el deterioro ambiental que se puede generar por efecto de los conflictos violentos.[9]
El escalamiento del conflicto social y armado en Colombia, consecuencia directa de la ejecución del Plan Colombia, no solo afectará la insurgencia y al campesinado cocalero del Putumayo y Caquetá, la guerra contra las drogas tendrá, como de manera eufemística se llama en los conflictos modernos, efectos colaterales de gran magnitud en los ámbitos de los derechos humanos, el empobrecimiento del país y el deterioro del medio ambiente.[10]
El otro impacto previsible será en la destrucción ambiental del país; por las acciones adelantadas en la erradicación de los cultivos ilícitos, el país ha pagado un alto costo con la pérdida de biodiversidad. La fumigación aérea con glifosato en la sierra nevada de Santa Marta con el fin de acabar con los narcocultivos generó una acción devastadora en el ambiente y el nacimiento de niños con malformaciones congénitas. Además no solo, el glifosato es tóxico sino que se ha comprobado que los otros ingredientes que contienen sustancias surfactantes son potencialmente agentes cancerígenos; al esparcirse el químico de manera indiscriminada en el aire implica grandes problemas para los seres humanos, agua, plantas y fauna.[11]
Los efectos ambientales ocasionados por el establecimiento de los cultivos ilícitos, el uso de precursores químicos, el abuso en la utilización de cemento, gasolina, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, además de aquellos causados por los programas de fumigación , aun no evaluados suficientemente, han generado en Colombia una insospechada y peligrosa presión sobre ecosistemas que, aunque ricos en biodiversidad y servicios ambientales, son de alta fragilidad.[12]
Preámbulo del documento "APROXIMACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", Carlos ALberto López Ocampo, 2004.
[1] Maya, Ángel, 1990. Ciencia tecnología y medio Ambiente. Diagnostico de la calidad de los estudios ambientales en Colombia. Tomado de “la conformación de comunidades científicas en Colombia”
[2] ibidem
[3] ibidem
[4] Augusto Angel Maya. una vida de utopías, discurso pronunciado en la ciudad de Cali en una reunión de ambientalistas en homenaje suyo.http://www.sipaz.net/
[5] Ibidem
[6] Wilches-Chaux G. 2000. El medio ambiente y la guerra en Colombia http://www.atarraya.com.co/
[7] ibidem
[8] ibidem
[9] Sanz, Pedro, 1997. La clave de los conflictos. Tomado de: Bitácora, publicación programa de reinserción.
[10] Córdoba, Piedad, 2000. El plan Colombia: el escalamiento del conflicto Social y armado .http://www.humanright.org/
[11] ibidem
[12] mindefensa, 2001. Diagnostico general del problema de la droga en Colombia. Dirección nacional de estupefacientes. http://www.sina.com.co/
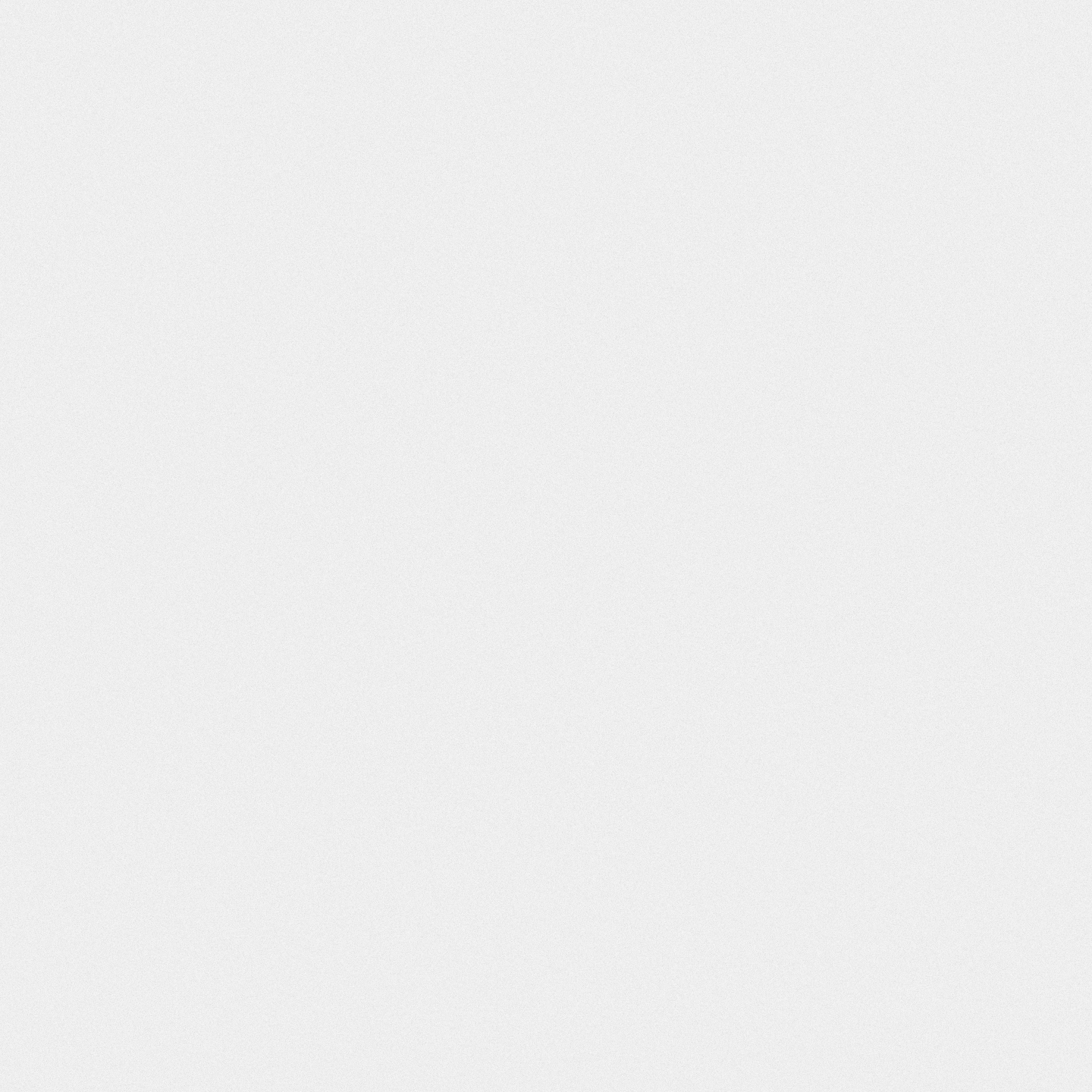




















Commentaires