Colonización, medio ambiente y conflicto armado en el departamento de Putumayo.
- Carlos Alberto López Ocampo
- 27 feb 2016
- 9 Min. de lectura

A finales del siglo XV los europeos colonizaron el continente americano, este hecho dio comienzo a un proceso de explotación, subyugación y exterminio de los grupos étnicos de Colombia; el tratado de Tordesillas, asignó a España la posesión de la Amazonia, pero los Portugueses establecidos en la costa Atlántica penetraron desde un principio por el Amazonas hacia el occidente, España trato de adelantar la colonización de estos territorios mediante el establecimiento de misiones entre los indios, los llamados “Estados de Misiones”, que se formaron en el siglo XVII en la selva del Amazonas. Sus esfuerzos se dirigieron a colonizar la selva al pie de la cordillera, pues el único modo de detener a los Portugueses era incorporando efectivamente esos territorios.[1]
A mediados del siglo XVI la Corona Española introdujo una política de adjudicación de tierras comunales bajo la forma jurídica conocida como resguardo indígena, para la época esta decisión tenía dos finalidades: De una parte garantizarle a los dueños de hacienda la mano de obra y de otra facilitar la evangelización, la castellanización y reducción (sedentarización) de los indígenas; estos con el tiempo y particularmente en la zona andina asimilaron esta forma de tenencia de la tierra y el cabildo, forma de organización política también de inspiración hispánica[2].
Los primeros pueblos fundados en las orillas del río Putumayo datan de 1692, bajo la dirección de Fray Diego de Céspedes en la provincia de los Seños[3], los religiosos buscaron agrupar a los indígenas en comunidades, juntando las familias dispersas en la región, organizando casas individuales para cada familia alrededor de una plaza. Indígenas provenientes de diferentes naciones fueron obligados a convivir en los pueblos fundados por los misioneros; ante la multitud de lenguas desconocidas por los intérpretes indígenas, los misioneros buscaron desde un principio homogeneizar su idioma, utilizando durante la colonia la lengua Siona como vehículo misional con miras a uniformar las lenguas indígenas, derrumbando así las distinciones dialectales indígenas.
Ya en 1739 los misioneros franciscanos habían establecido 21 pueblos entre Caquetá y Putumayo, la primera población misionera en el río Putumayo fue San Diego reconocido como uno de los más caracterizados poblados Siona, sin embargo todos estos pueblos tenían una efímera vida, pues había una fuerte resistencia por parte de los indígenas, destacándose las rebeliones de Encabellados en 1635-1637, Tamas y Payoguajes en 1695, Tamas y Encabellados 1716-1717. En 1721 sucedió una rebelión general indígena en las regiones de Caquetá y Putumayo que resquebrajó seriamente los ya débiles cimientos de la empresa misionera; de 28 pueblos fundados entre los años 1693 y 1750 solo quedaban 7 a mediados del siglo XVIII, ya en 1787 los padrones no mencionan ningún pueblo en el río Putumayo; En 1784 los franciscanos abandonan definitivamente las misioneros del Putumayo[4], permaneciendo así aislados los indígenas de la acción de las misiones sin embargo, en algunos asentamientos como en San Diego, estos siguieron viviendo de acuerdo con lo enseñado por los religiosos y sus enseñanzas fueron incorporadas en sus mitos y tradiciones orales.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX resurgió un nuevo interés por las selvas vírgenes, esta vez originado por la explotación de la corteza de quina y más tarde del caucho, esta ola colonizadora dejó caseríos como Condagua y Descanse; Para finales del siglo XIX Handerburg menciona los siguientes asentamiento Siona: uno cerca de la población de Nuevo Guineo, San Diego a orillas del río Orito, San José mas debajo de la desembocadura del río Guamuez en el río Putumayo, Yocoropuí entre la desembocadura de los ríos Guamuez y San Miguel, Montepa mas abajo de la desembocadura del río San Miguel; estos asentimientos eran pequeños pueblos de 10 o más casas, en las cuales vivian de 10-15 personas, su número no sobrepasaba las 1000 personas[5]
Las principales compañías que extrajeron quina de la Amazonía fueron Elías Reyes Hermanos, compañía Colombia y Cano-Cuello, utilizando trabajadores del valle del Magdalena y habitantes de la cordillera, pero no crearon asentamientos permanentes en la Amazonía; si bien la quinerías no tuvieron ningún efecto directo sobre el poblamiento amazónico colombiano, produjeron el conocimiento necesario para que las compañías quineras se convirtieran en compañías caucheras y se asentaran en las planicies orientales[6]. Entre 1890 y 1895 se dio inicio a este nuevo proceso como un nuevo ingrediente “los indígenas eran la única posibilidad de tener mano de obra barata, puesto que la llevada de peones y de alimentos para sostenerlos, desde el interior del país hasta las áreas de extracción se hizo antieconómica”. Por medio del terror se articula a los indígenas como mano de obra forzada[7], este periodo se prolongo hasta 1932 teniendo su máximo auge entre 1910 y 1914, con el derrumbe de la competencia de las caucherías coloniales de Asia. Este periodo y el conflicto con el Perú en 1932 dejaron como subproducto algunas vías de comunicación como la carretera Pasto-Puerto Asís, unos pocos asentamiento de colonos blancos y una precaria, pero permanente presencia del estado en la región.
La llamada regeneración emprendida por el gobierno de Rafael Núñez que en 1886 expidió una nueva constitución y declaró la religión católica como la de la Nación y creó las condiciones para que se suscribiera un Concordato con la Santa Sede; el régimen Concordatorio sirvió de base a los convenios de misiones suscritos entre la iglesia y el estado Colombiano, mediante los cuales se delegó a las misiones, además de la educación de los indígenas, una serie de prerrogativas tendientes a la reducción y civilización de estos; En 1890 se expidió la ley 89 por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada [8]
Entre 1900 y 1940 se restablecieron las misiones con la creación de la Prefectura Apostólica del Caquetá, a cargo de misioneros Capuchinos Catalanes; el gobierno, basado en el Concordato y régimen de misiones concedió a la Orden plenos poderes en cuanto a la educación de los indígenas y vigilancia de estos territorios, para intentar competir con el Perú en la colonización de esta región.
Bajo la dirección de los misioneros se fundaron los pueblos que más tarde darían origen a una nueva línea de colonización: La Perdiz en 1902 (actual Florencia), Puerto Umbría 1912, Alvernia 1915, Belén 1917, Guacamayas 1921, Puerto Limón 1922, Puerto Asís en 1912 fundado en cercanías del asentamiento Siona de San José, San Antonio del Guamuez fundado al sur oeste de Puerto Asís en territorio Cofán en 1924 y Puerto Ospina aguas debajo de Puerto Asís en 1924. Los Capuchinos impulsaron también la fundación de la entonces colonia penal y agrícola de Caucayá (hoy Puerto Leguizamo)[9]
Durante los primeros 40 años del siglo pasado, se redujo la población Siona a casi un tercio de la existente en 1900, de 1000 Sionas reportados por Handerburg en 1912, ya reducidos a una cuarta parte de la población que se calculaba para el siglo XVIII solo quedaban trescientas en las primeras décadas del siglo pasado, muchas de las muertes fueron producidas directamente por caucheros, pero también por enfermedades desconocidas introducidas en la población indígena.[10]
En la década de 1930, el Putumayo se convirtió en receptora de la población flotante especialmente del departamento de Nariño, dando inicio a una primera colonización agraria espontánea, obedeciendo a contradicciones de la estructura agraria Nariñense, caracterizada por la contradicción entre los poseedores de extensas tierras sin aprovechar y los que carecen de ella para su subsistencia; aunque esta colonización tubo asiento principalmente en el piedemonte putumayense, una considerable parte de la población siguió el curso del río Putumayo hacia Puerto Leguízamo. Las comunidades indígenas del Putumayo comenzaron a ser participes de un incipiente comercio, al tiempo que veían reducidos y fraccionados sus principales poblados, permaneciendo relativamente aislados de los colonos, sin embargo “se advierte una fuerte influencia de la cultura Colombiana de los comerciantes, colonos y de las misiones católicas, influencia que se hace notoria en el dominio del castellano como lengua franca entre las culturas indígenas de los Sionas, Inganos y Cofanes, en el vestido y la introducción de hábitos relacionados con la colonia monetaria” [11] A raíz del conflicto Colombo –Peruano en 1932, el gobierno colombiano comenzó a mostrar interés por esta región fronteriza por su importancia económica y política; se construyo la carretera Sibundoy-Mocoa y el camino Mocoa-Puerto Asís, introduciendo grandes cambios en esta zona, en esta época los conceptos de misión y colonización estuvieron estrechamente unidos a los propósitos tanto políticos y militares, este conflicto fue la coyuntura geopolítica internacional que acarreó el comienzo de una vinculación más estable, en el sentido geográfico, económico y político-administrativo, de la región amazónica a la nación colombiana[12]. A partir de este año el estado colombiano conformó algunos centro militares en la región, específicamente en la Tagua y en Puerto Leguízamo (Putumayo), en Florencia (Caquetá) y Tres Esquinas (en la bocana del rió Orteguaza), entorno a los cuales impulsó colonias campesinas que sirvieran de apoyo a las nuevas compañías militares, además acometió la construcción de la carretera Puerto Asís-Pasto en el Putumayo, la cual favoreció la colonización agrícola en pequeña escala.
La orientación de la colonización se encargó a los misioneros capuchinos quienes adoptaron por la campesinización de la población indígena del valle de Sibundoy y la colonización campesina para ocupar las zonas adyacentes al camino entre Mocoa y Puerto Asís con campesinos empobrecidos de la zona andina de Nariño.[13] Desde los años treinta sin apoyo misionero también se produjeron migraciones masivas de mineros negros provenientes de la región del litoral pacífico en el departamento de Nariño que se establecieron en las riveras del alto Caquetá a trabajar en la recolección manual de oro de aluvión.
A raíz del conflicto colombo-peruano en 1932, el gobierno colombiano comenzó a mostrar interés por esta región fronteriza por su importancia económica y política; a partir de este año el Estado colombiano conformó algunos centro militares en la región, específicamente en la Tagua y en Puerto Leguízamo (Putumayo), en Florencia (Caquetá) y Tres Esquinas (en la bocana del rió Orteguaza), en torno a los cuales impulsó colonias campesinas que sirvieran de apoyo a las nuevas compañías militares. En los años 70 la colonización campesina de autosubsistencia se incrementa por los lados del río Guamuez (Putumayo), con el inicio de la explotación petrolera en esa subcuenca, a finales de los 70 se desborda el proceso migratorio en razón del auge del cultivo y producción de pasta de coca. A mediados de los años 70 la presencia guerrillera en el Caquetá era creciente en especial a lo largo del río Caguán, por eso el gobierno intentó neutralizar la influencia insurgente con el plan de colonización militar en el istmo formado por los ríos Caquetá y Putumayo a la altura de la Tagua y Puerto Leguízamo, para lo cual se escogieron soldados en las diversas guarniciones del país y capacitados en la escuela de colonización, con el fin de que permanecieran como colonos en la zona del proyecto al terminar el servicio militar obligatorio, lo cual sucedió en un mínimo porcentaje, el proyecto termino en 1985.[14]
En la década del 80 el Ejército Popular de Liberación –EPL– intensificó su accionar en las zonas del departamento del Putumayo con capas de campesinos y colonos, principalmente donde coexistían explotaciones petroleras y zonas de colonización; por esta misma época se consolidaba también el accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC – EP,[15] . Entre los años 1987 y 1990 operó en el departamento un grupo paramilitar organizado por Gonzalo Rodríguez Gacha, denominado los Masetos, generando los conflictos por la territoriedad y el dominio de los recursos naturales (regiones petroleras y regiones productoras de coca); La muerte de Rodríguez Gacha y la derrota militar que les infringieron las FARC. en 1990, obligó los Masetos a desplazarse de El Azul hacia Puerto Asís, de donde la comunidad los obligó a salir en marzo de 1991.
En 1990 a raíz de los procesos de Paz celebrados entre el gobierno nacional y el EPL se logra la desmovilización de casi la totalidad de sus frentes, dejando los territorios que fueron ocupados por las FARC. A finales de los años 90 e inicios de la década del 2000, los conflictos por las zonas geoestratégicas y en general por el dominio de los recursos naturales del departamento del Putumayo se libran entre las FARC – EP, el Bloque Sur de las Autodefensas y las Fuerzas Armadas del Estado. Luego de la desmovilización del Bloque Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, estos espacios por el control del territorio lo disputaron las FARC y grupos emergentes.
...(continuará)
[1] Chávez Margarita y Vieco, Juan José 1984. Colonización motor del cambio en las comunidades indígenas del Putumayo medio, el caso Siona.
[2] Arango, Raul. 1992. Situación territorial y tratamiento legal de las áreas indígenas del litoral Pacífico y la Amazonia de Colombia, Tomado de “Derechos territoriales indígenas y ecología en las selvas tropicales de América, memorias seminario internacional
[3] Llanos- Pineda 1982, citado por Chávez – Vieco 1984
[4] Ibidem
[5] Handerburg 1912, citado por Chávez - Vieco 1984
[6] Dominguez, Camilo 1984. poblaciones humanas y desarrollo amazónico en Colombia.
[7] Casement ,1912, citado por Dominguez, C. 1984
[8] Dominguez, Camilo 1984
[9] Chávez - Vieco 1984
[10] Ibidem
[11] Chávez – 1958, citado por, Chávez - Vieco 1984.
[12] Jaramillo et al, citad por Ramírez 1993
[13] Corsetti et al, citado por Ramírez 1993
[14] Valencia , citado por Ramírez 1993
[15] Echandía, C; 1999
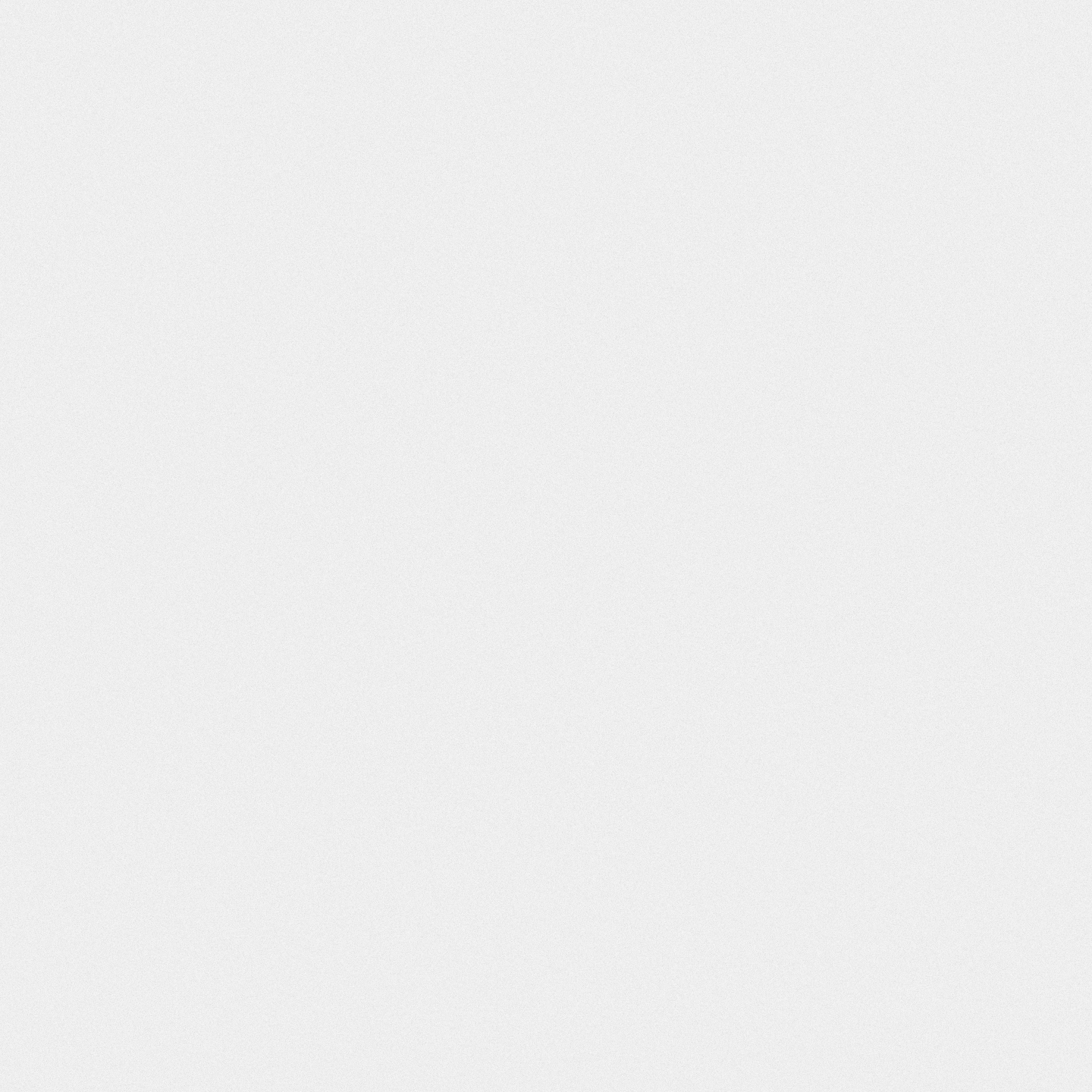




















コメント